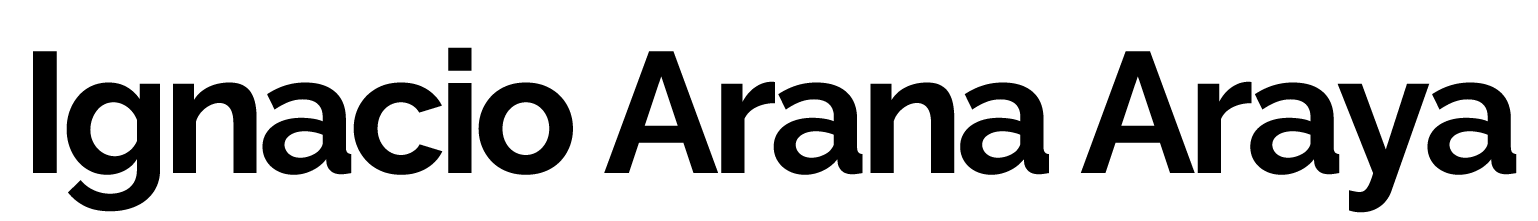The original article was published at https://agendapublica.es/noticia/17188/chile-presidencialismo-sin-fin.
En esta columna discuto razones prácticas sobre por qué Chile no abandonará el presidencialismo y comparto argumentos que relativizan la presunta inferioridad de este sistema político comparado con los semi-presidenciales y parlamentarios. Sostengo, además, que la discusión es innecesaria porque la flexibilidad del presidencialismo permitirá absorber todo tipo de demandas en la próxima Constitución.
La discusión sobre el sistema político es de extrema importancia, ya que trata sobre la estructura institucional sobre la cual se practica la democracia. Es comparable a las reglas de un deporte, las que delinean las atribuciones de los jugadores, cuánto rato pueden jugar, cuándo cometen infracciones y cómo dirimir los conflictos. Pero, a diferencia del fútbol, donde la «pelota no se mancha», un mal diseño puede ayudar a matar el juego y la democracia mancharse con sangre.
En el mundo predominan tres tipos de sistemas políticos: presidenciales, semi-presidenciales y parlamentarios. Éstos abarcan más del 75% de los 195 estados independientes. Además de ellos, existen sistemas de partido único (como los comunistas en China, Cuba, Eritrea, Laos, Corea del Norte y Vietnam), teocracias como la iraní, sultanatos como el de Brunei, híbridos cuya clasificación es debatible (como Botswana, las Islas Marshall, Suiza y Kiribati), y otros de difícil clasificación (como la diarquía compuesta por capitanes regentes en San Marino).
Razón práctica: las democracias lo retienen
La primera versión del presidencialismo se inventó en Estados Unidos en la Constitución de 1787. Desde entonces lo adoptaron todos los países latinoamericanos y en Asia, Europa, África y Oceanía.
Los sistemas presidencialistas han aguantado circunstancias tan excepcionales como guerras internacionales y civiles, crisis económicas y hambrunas. No he podido identificar una democracia que lo haya abandonado; sólo regímenes autoritarios y semi-democracias (como la brasileña, entre 1961 y 1963). Pero en regímenes autoritarios los jugadores más influyentes se pueden saltar las reglas del juego político. El dueño de la pelota puede decidir si hubo penal desde el bar.
Tres razones ayudan a entender la durabilidad del presidencialismo. Primero, echar abajo la estructura institucional para reemplazarla por una nueva supone costes altísimos a cambio de beneficios inciertos. Segundo, las élites políticas y económicas ya tienen incorporadas las reglas del juego y, por lo tanto, sus preferencias e intereses se han amoldado a ellas. Cambiar el juego por otro llevaría a cambiar el tipo de jugadores, la relación entre ellos o ambas cosas, por lo que los actuales protagonistas seguramente se opondrían. Tercero, es difícil que la ciudadanía esté dispuesta a perder el derecho a escoger quién liderará el Ejecutivo.
¿Pero cuál es mejor?
En la literatura especializada, hace más de un siglo hay proponentes sobre la presunta superioridad del parlamentarismo. Así lo sostenía, por ejemplo, el ex presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson en un libro publicado en 1885.
La discusión en la era moderna, sin embargo, empezó en 1990 con el artículo ‘Los peligros del presidencialismo’ de Juan Linz en el Journal of Democracy. Aunque Donald L. Horowitz (1990) le contestó contundentemente en la misma revista que las mismas críticas hechas por Linz podían adjudicarse al parlamentarismo, los dardos estaban lanzados.
Como resumió Robert Elgie (2005), desde entonces ha habido tres olas de discusión académica sobre presidencialismo versus parlamentarismo. En la primera, predominante a principios de los 90, los críticos del primero aseguraban que el segundo era más conducente a la consolidación democrática. Luego, con Shugart y Carey (1992) surgió una segunda ola, predominante desde mediados de los 90 y que sigue fluyendo, en donde diversos autores han apuntado a la combinación de presidencialismo con otros factores (principalmente, sistemas electorales, sistemas de partidos y poderes presidenciales) como los causantes de problemas para consolidar democracias y progresar en otras cuestiones como los déficits fiscales, el libre comercio y la provisión de salud y educación (ver Shugart, 1999). Luego, siguiendo a Elgie, una tercera ola ha analizado los sistemas políticos desde perspectivas teóricas más amplias, como la de jugadores de veto (Tsebelis, 2002).
Actualmente, no hay un debate encendido sobre cuál sistema político es más apto para la democracia: hay una cierta inclinación en favor del parlamentarismo, pero no categórica. Dicha inclinación se explica principalmente porque la toma de decisiones está más centralizada en los sistemas parlamentarios debido a que el Poder Ejecutivo es una creación del Legislativo, lo que lleva a menos enfrentamientos entre ambos poderes y a un avance menos trabado del proceso legislativo (ver Cheibub y Limongi, 2002); es decir, las mayorías legislativas pueden gobernar con mayor facilidad. En cambio, en sistemas presidencialistas se dan más gobiernos divididos (cuando partidos o coaliciones diferentes controlan el Ejecutivo y el Legislativo) debido a que los representantes de ambos poderes son elegidos de manera independiente, lo que tiende a llevar a más conflictos entre los dos, a parálisis legislativa y a desajustes y descoordinación en el diseño y aplicación de políticas públicas.
Pero, en la práctica, estas diferencias de base se pueden invertir. La clave del diseño institucional está en las características de instituciones como los sistemas electorales y de partidos. Un sistema parlamentario puede trabarse si tiene varios partidos en el Legislativo y no logran formar mayoría. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 Bélgica estuvo ¡589 días! sin un Gobierno electo debido a su fragmentación legislativa. En 2016, España estuvo 10 meses en esa situación, que sólo pudo desbloquear tras dos elecciones. La estabilidad puede no llegar nunca: la parlamentarista Italia ha tenido 68 gobiernos en 75 años. Asimismo, un sistema presidencial bipartidista combinado con partidos disciplinados, un Congreso fuerte y poderes presidenciales limitados puede centralizar la toma de decisiones en el Legislativo.; de la misma manera que un presidente con amplios poderes puede inclinar la balanza deliberativa hacia el Ejecutivo, incluso en sistemas multi-partidistas.
A su vez, el presidencialismo tiene una potencial ventaja democrática importante: mayor representatividad. Los primeros ministros surgen de acuerdos parlamentarios; no son elegidos por los ciudadanos. En cambio, los presidentes casi siempre lo son por voto popular (una excepción se da con el Colegio Electoral en Estados Unidos). Aunque la legitimidad dual del presidencialismo (tanto presidente como Congreso pueden atribuirse la representación popular) ha sido clave en las críticas históricas al sistema, lo cierto es que un primer ministro jamás podrá reclamar el mandato popular que tienen los presidentes. Pero, de nuevo, la representatividad puede ser distorsionada de tal manera por los sistemas electorales y de partidos, y por prácticas como el clientelismo, la corrupción y el lobby que las diferencias basales se pueden invertir.
¿Y el semi-presidencialismo?
El semi-presidencialismo suele dejarse de lado en este debate, ya que es más reciente: si bien se creó en Finlandia en 1919 y se usó en la República de Weimar alemana (1919-1933), el referente ha sido la Quinta República francesa, establecida desde 1958.
Hay quienes consideran a este sistema como un punto intermedio favorable entre los otros dos. El semi-presidencialismo tiene un Ejecutivo bicéfalo donde coexisten un presidente electo popularmente con un primer ministro. El presidente ejerce como jefe de Estado y suele estar a cargo de conducir la política exterior y de defensa, mientras que el primer ministro es el jefe de Gobierno y, por lo tanto, lidera formalmente la política doméstica. Hay dos variantes relevantes. En una, llamada «premier-presidencial» por Shugart y Carey (1992) y usada en países como Francia, Egipto, Argelia, Polonia y Portugal, el presidente puede escoger al primer ministro y a su Gabinete, pero sólo el Legislativo puede removerlos. En la otra, llamada «presidencial-parlamentaria» por los mismos autores, el presidente también escoge al primer ministro y a su Gabinete, pero tanto el presidente como el Legislativo los pueden remover, lo que tiende a generar mayores fricciones entre ambos poderes. Esta versión existe en Austria, Rusia, Azerbaiyán, Taiwán y Mozambique.
En la práctica, lo que importa es si los presidentes cuentan con el apoyo legislativo mayoritario. Si es así, entonces ejercen como jefes de sus primeros ministros; si no, entonces el presidente se ve forzado a compartir su poder con el primer ministro en el estatus llamado de cohabitación.
Ésta ha sido considerada una gran virtud del semi-presidencialismo porque permite que el poder se incline hacia quien tiene mayoría legislativa, evitando así los conflictos recurrentes con el Legislativo adjudicados al presidencialismo. Pero también ha sido caracterizada como un quebradero de cabeza por las disputas de poder entre presidentes y primeros ministros, tal y como ocurrió entre 1997 y 2002 entre el presidente conservador francés Jacques Chirac y el primer ministro socialista Lionel Jospin. Algunas cohabitaciones han terminado con presidentes gobernando a través de decretos o, peor aún, autoritariamente (Elgie, 2008).
En resumen, la disputa sobre sistemas políticos se asemeja a la discusión sobre si es mejor construir casas de madera (predominantes en Estados Unidos) u hormigón (favorecidas en Chile). Primero, depende del contexto. Segundo, cada alternativa tiene ventajas y desventajas. Tercero, las desventajas iniciales se pueden mitigar. Una casa de madera puede ser atacada por termitas, pero las termitas pueden ser erradicadas. No es necesario demoler la casa. Lo mismo sucede con el presidencialismo.
La elasticidad del presidencialismo
Queda mucho por entender aún sobre el funcionamiento en los sistemas presidencialistas. Por ejemplo, aunque se tiene muchísima información acerca de los presidentes, poco se sabe sobre cómo las características individuales de los jefes de gobierno tienen un impacto sobre la gobernanza ejecutiva. Precisamente, en mi investigación abordo este vacío, explorando cómo las personalidades de los presidentes y otras diferencias individuales (Arana 2016a, 2016b, 2020a, 2020b, 2021), así como el círculo íntimo presidencial (Arana, 2012), impactan la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo.
Pero todos los males adjudicados al presidencialismo se pueden eliminar o mitigar sin desechar el sistema. Por ejemplo, si la Convención chilena busca limitar el poder legislador del presidente y reforzar la influencia del Congreso, no hay por qué mantener lo estipulado en el artículo 74 de la actual Constitución, que permite a los presidentes declarar la urgencia legislativa. O lo contenido en los artículos 65 y 67, que formalmente concentran casi todo el proceso presupuestario en el Ejecutivo (ver Arana, 2013, 2015, 2016c). El artículo 65 le da al presidente un dominio exagerado sobre la política impositiva, la administración financiera del Estado y los gastos fiscales, mientras que el 67 establece que el Ejecutivo es el único responsable de crear una ley de presupuestos que considere todos los gastos públicos. Asimismo, le da al Congreso sólo 60 días para revisar el proyecto de ley y poderes muy limitados para cambiarlo. Estos artículos refuerzan el poder presidencial, limitando la influencia del Congreso en el proceso presupuestario y en su capacidad de fiscalizar el comportamiento del Ejecutivo. Este desequilibrio no tiene por qué ser así y se puede corregir. No es necesario demoler la casa centenaria para eliminar las termitas.